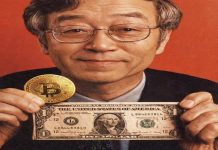El VIH en el estado Falcón avanza en medio de carencias: escasez de medicamentos, limitaciones para acceder a exámenes y poca prevención comunitaria. A ello se suma el estigma social, que sigue siendo una barrera para la atención.
Coro. Era un domingo cualquiera de agosto, de esos en los que el calor se queda pegado a la piel incluso de madrugada, cuando Alberto* salió con ese grupo de amigos de siempre. No había nada en el ambiente que presagiara un giro en su historia: solo risas, el vaivén de los tragos y la música que invitaba a mover los hombros. Todos eran conocidos, caras familiares, gente en quien confiaba.
Pero aquella noche, en medio del volumen alto de la música, su vida cayó en un vacío, un lapso borroso en su memoria entre el último trago y el despertar en un cuarto ajeno. Entonces abrió los ojos y vio a uno de aquellos conocidos parado junto a la cama, desnudo. Tras un dolor agudo y punzante en el abdomen, como un mensaje que su cuerpo ya descifraba antes que su mente, se animó a hacer una pregunta.
—¿Qué ocurrió? —dijo—. Pero el silencio fue la única respuesta.
Los días siguientes fueron una carrera contra el miedo. Alberto buscó respuestas con la urgencia de quien sabe que algo se ha quebrado. Y entonces llegó la llamada, esa voz al otro lado del teléfono que dejó caer las palabras como piedras y le produjo un escalofrío: “Tienes VIH”.
Posteriormente, el diagnóstico médico, frío y preciso, confirmó aquel aviso. Aquello se sintió como un “terremoto emocional”, no solo en él: en su familia, en sus amigos, en la manera en que el mundo lo miraría a partir de entonces.
Un tabú y mucha desinformación
En Venezuela viven alrededor de 100.000 personas con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). De ese total, 73.000 están en tratamiento, según el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida en Venezuela (ONUSIDA). Alberto forma parte de las más de 2500 personas que conviven con el virus en el estado Falcón, entre hombres, mujeres, niños y niñas.
Estas cifras reflejan lo que ocurre en la práctica: detrás de cada estadística hay un rostro, una rutina alterada, una familia que se reorganiza para enfrentar el diagnóstico.
El derecho a la salud se ve vulnerado por la falta de información para quienes están expuestos al virus, así como por las limitaciones en el acceso temprano a un tratamiento, tal como le ocurrió a Alberto.
De acuerdo con el último informe de ONUSIDA, publicado en mayo de 2025, es urgente reforzar el compromiso político y la inversión en programas contra el VIH para cumplir con las metas de la Agenda 2030.
De lo contrario, se estima que en 2050 habrá 46.000.000 de personas con el virus. El documento advierte que la respuesta mundial debe adaptarse a los grupos más vulnerables, para enfrentar desigualdades de género y problemas de derechos humanos.
La nueva estrategia global sobre el sida (2026-2031) se plantea, además, en medio de un escenario de inestabilidad financiera y política.
El objetivo de lograr que 95 % de las personas en riesgo tenga acceso a medidas de prevención aún está lejos de cumplirse. Tecnologías como la profilaxis preexposición (PrEP, por sus siglas en inglés) son clave, pero su alcance sigue limitado.
La PrEP consiste en tomar diariamente una combinación de antirretrovirales que reducen la posibilidad de adquirir VIH en caso de exposición. Los antirretrovirales son medicamentos que actúan para pedir la multiplicación del virus en el organismo, lo que permite mantener la infección bajo control y evitar daños al sistema inmunológico.

La brecha de la desinformación
En el estado Falcón, la información sobre la PrEP es escasa. Su difusión se reduce a charlas en centros de salud pública o actividades comunitarias puntuales.
Juana*, trabajadora del sistema público de salud en Falcón, explicó a Crónica Uno que la PrEP consiste en la ingesta diaria y programada de una pastilla (Emtricitabina/Tenofovir) que protege al organismo y reduce significativamente las probabilidades de adquirir el virus en caso de exposición.
Está dirigida a hombres que tienen sexo con hombres, mujeres transgénero, trabajadores y trabajadoras sexuales; personas con vida sexual activa e irregular uso del condón; quienes asisten a fiestas con intercambio de parejas y consumo de alcohol o drogas, así como quienes han tenido infecciones de transmisión sexual recurrentes o cuya pareja es portadora del virus.
Juana recordó que el programa se implementa en Venezuela desde 2018 gracias al Fondo Mundial de lucha contra el VIH, la Tuberculosis y la Malaria. Hay disponibilidad de tratamiento preventivo para más de un año, pero la desinformación frena su efectividad.
En el estado Falcón entre 2000 y 2500 personas, ya diagnosticadas, reciben tratamiento y atención médica. Sin embargo, la prevención sigue siendo un reto.
El uso del condón, las pruebas periódicas de VIH cada tres a seis meses y la inclusión de la PrEP deben formar parte de la estrategia preventiva.
Otra barrera a derribar: la discriminación
El estigma es todavía una de las principales barreras. Casi 47 % de las personas en 42 países mantienen actitudes discriminatorias hacia quienes viven con VIH y 25 % de los pacientes reportan que sufrieron rechazo al buscar atención médica no relacionada con la infección.
Martina*, seropositiva desde hace años, recalcó la importancia de la aceptación en el entorno familiar y social. “Muchos contagiados han dejado de recibir tratamiento porque son discriminados desde su entorno más cercano”.
El problema no se limita a los adultos. Hace poco más de un año, un bebé de meses resultó infectado tras una transfusión en otro estado. Tras ser remitido al hospital de Coro recibió el diagnóstico, mientras su madre —una adolescente de la sierra de San Luis— enfrentó discriminación tanto en el sistema de salud como en su comunidad.
Otro caso es el de un joven huérfano de padres por causa del VIH, a quien algunos docentes se negaban a atender en la escuela. Hoy, al menos, continúa en el sistema educativo.
“Hace falta prevención, pero más educación, porque a veces muchos prefieren morir que recibir abiertamente tratamiento debido al rechazo y la estigmatización”,dijo Martina.
Juana insiste en que se requiere un enfoque multisectorial que integre salud sexual, nutrición y salud mental. La respuesta al VIH debe ser resiliente, garantizar acceso equitativo, eliminar desigualdades y asegurar financiamiento estable y sostenible.

$400 para exámenes de rutina
Alberto y Martina coinciden en que acudir al sistema público es perder tiempo: “hay una burocracia para poder hacerse un examen de carga viral”. La alternativa son los laboratorios privados, donde los análisis pueden costar hasta 400 dólares.
Actualmente, las pruebas de carga viral y el conteo linfocitario no están disponibles para todos los pacientes en el sistema público. El examen de carga viral mide la cantidad de copias del VIH presentes en la sangre. Esto permite evaluar si el tratamiento funciona si el virus está controlado.
El conteo linfocitario, por su parte, mide los linfocitos CD4, que son las células del sistema inmune atacadas por el VIH. El resultado indica el estado de defensa del organismo.
Los pocos reactivos se destinan a niños, mujeres embarazadas, pacientes hospitalizados y nuevos ingresos. Esta situación obliga a quienes están clínicamente estables a pagar el servicio en el sector privado. Así lo confirmó, bajo anonimato, un trabajador del Hospital General de Coro.
El funcionario reconoció que esta carencia no es nueva. “Desde 2018 batallamos con la falta de reactivos en los laboratorios públicos. Trabajamos con lo que tenemos para atender la mayor cantidad de pacientes posibles, además de las emergencias”.
Historias como la de Alberto y Martina no son aisladas, sino reflejo de un país donde el acceso a la salud depende de la resistencia de quienes la enfrentan. En Venezuela, el VIH no solo es un virus también es desigualdad, silencio y discriminación.
Mientras el sistema siga sin garantizar prevención ni acceso temprano a tratamiento, cada diagnóstico seguirá cargado con un doble peso: el de la enfermedad y el de la exclusión social.
CRONICA UNO